A las afueras de Viena se encuentra una de mis obras de arte favoritas: las Ruinenberg, o ruinas romanas de los jardines del palacio de Schönbrunn.
Se podria decir que pocos restos conservamos de la Roma antigua que representen tan bien la grandeza arquitectónica, la gloria y la estética de ese periodo. Se podria decir tambien que pocas quedan tan conservadas, si no fuese porque… Esas ruinas son falsas.
Tal cual.
Las diseñó y construyó uno de mis héroes del “Universo Habsburgo”: Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg, ya en estado de degradación, para evocar la gloria y la decadencia, la grandeza y la pequeñez, la nostalgia del pasado y la conciencia del presente. Todo concentrado en un montón de piedras, ladrillos, enredaderas y musgo.
Cien años despues, el pintor Carl Moll las pintó en un cuadro que las ensalza y romantiza aún más:
Moll se fue de este mundo por su propio pie. Los comunistas estaban entrando en Austria y él decidió que no iba a pasar por aquello. Al pintor se le conocían tendencias filo-nazis, como Nazi era también Albert Speer, el arquitecto de Hitler.
Speer tenía largas conversaciones con el Führer acerca de las ruinas de imperios pasados, de todo lo que evocaban e inspiraban —y dicen que los hombres de hoy pensamos mucho en Roma— hasta el punto de armar todo un cuerpo conceptual sobre el que construir los edificios del Reich. A esas ideas las llamó Die Ruinenwerttheorie y se concretaban en la idea de construir para que la ruina sea bella, mil años después, cuando los arqueólogos del futuro estudiasen el pasado de aquella civilización gloriosa. La cosa no terminó según lo esperado; los aliados se encargaron de que no quedasen en pie ni edificios ni ruinas, tan sólo escombros.
Me pregunto si a Speer le influyó Von Hohemberg, a través del cuadro de Carl Moll. Quién sabe. Dejemos de lado a los Nazis y volvamos a los austrohúngaros, mucho más complejos, con más capas y sutilezas.
Si algo caracteriza a eso que denomino Universo Habsburgo es, precisamente, una actitud perdidamente esencialista, abocadamente romántica y entregadamente platónica. En ese espacio entre Viena y Budapest y entre los siglos XVIII y XIX parece que no hubiese lugar para pragmatismos, ambiguedades ni cinismo. Fue un espacio y un tiempo de nobleza de espíritu y accion; de tomarselo todo en serio y con gravedad, de sentir muy fuerte. No te queda otra si te apellidas Hetzendorf von Hohenberg o eres Sisí Emperatriz.
En el corredor del Danubio, Roma luchó contra la barbarie de Dacios y Hunos. También allí, el catolicismo empujó con todas sus fuerzas contra el avance de Otomanos y Protestantes y allí, a la orilla de ese río, el mundo libre peleó contra la deshumanización soviética. Esa región ha sido muro de carga y contrafuerte de occidente.
Me pregunto si será ese el motivo por el que son tan esencialistas. Un poco como nosotros, que cuando hemos hecho algo grande siempre ha sido encomendándonos a lo sagrado. También como nosotros en esa forma apasionada de entregarnos, de vivir y morir por algo.
Hace siete años descubrí a otro de mis héroes de espacio danubiano. Intelectual húngaro, quizás el último de los grandes personajes de esa anomalía centroeuropea, hablaba del vino con una lírica y una profundidad que jamás había conocido: Béla Hamvas.
Hamvas se pasó la vida y la obra confrontando el materialismo vacío y la oscuridad existencial de la Unión Soviética. Veía en el vino un símbolo de alegría, amistad, fraternidad y espiritualidad incompatible con el vodka ruso y la mentalidad atea. Leyéndolo me acuerdo mucho de Pallasmaa y su defensa de lo sensorial, pero también de Terrés cuando habla de lo pequeño o de algunas coplillas de Fernando Terremoto:
La via entera esperando
por un amor que no llega
de alba en alba alertando
un horizonte sin treguaEstas cosas que me haces
son cosas que nadie sabe
y van sueltas por el aireY me dio risa en el alma
y al cruzarme con tus ojos
se enamoro mis entrañasDeja niña que mis pensares
se paseen en tus adentros
que la voz de mis cantares
te diga lo que yo sientoLa esperanza puesta
el que te tenga conmigo
tu querer me da la fuerzaLas entrañas mias
por ti yo dare
y ahora me queo solito
sin marecita y sin tu quere
A Hamvas, la postura y el discurso le costaron la marginación en la época en que la URSS oprimía a Hungría. En La filosofía del vino —publicado por Acantilado, cómo no— nos habla de todo eso. También describe cada uno de los vinos húngaros, no en función de sus atributos palatales, sino del momento vital adecuado para cada uno de ellos. Vinos para el reencuentro, para una tarde con un amigo en silencio, para superar el desamor… Ontologías emocionales, un poco como las categorías de Filmin. Si buscas una manera de entender y disfrutar el vino que no sea pedante ni snob, Hamvas es tu aliado.
Antes de leerle, yo sólo conocía el Tokaj, ese vino de postre, sedoso, elegante y femenino que se crea con uvas afectadas por la "podredumbre noble" (Botrytis cinerea) y las bajas temperaturas. Lo que no había entendido es que de un proceso de corrupción pudiera salir algo tan hermoso, como en el kintsugi japonés, que convierte fracturas en belleza rellena de oro. El Tokaj es parecido, pero en lugar de ser recipiente, es bebida.
Tampoco sabía, antes de leer a Hamvas, que la cultura del vino húngara tiene mucho de cristianismo: los monjes benedictinos sembraron toda la cuenca del Danubio de vid con una clara intención simbólica: crear una muralla espiritual y metafórica contra el avance otomano. El vino, que Jesús creaba desde el agua y que encarnaba su misma sangre, contra la abstemia mahometana y frente al luteranismo, más dado a la sencillez del lúpulo.
Vienés fue también Stefan Zweig —de muerte trágica como Sisí Emperatriz y como Carl Moll— y que habló de forma hermosa de la resistencia y caída de Constantinopla ante Mehmed II en Momentos estelares de la humanidad, también publicado por Acantilado, cómo no. Precisamente antes de morir, Zweig escribe El Mundo de Ayer, en el que retrata y resume todo lo que su austrohungría representaba: el esplendor cultural de Europa en sus últimos días.
Espero que, a estas alturas, te hayas comprado ya un billete de avión a Budapest, o lo hayas considerado. Si no lo has hecho, aquí va otra referencia más: László F. Földényi, el intelectual húngaro que mencioné en la valija de hace dos semanas y que no es de ese periodo pero, de alguna forma, escribe sobre y desde él. Foldenyi narra la batalla entre lo abstracto y lo humano, entre la perfección y la humanidad, entre la geometría y la organicidad, en la arquitectura y en la vida. En su “Espacios de la muerte viviente” deja claro quién es el enemigo del esencialismo austrohungaro, tan cercano a la vitalidad mediterránea: el movimiento moderno.
Para Földényi, la modernidad racional y científica, esa que d’Ors denomina “lo clásico” y que persigue racionalizar y estructurar el mundo, ha sido verdugo y antagonista del esencialismo humanista del que llevamos un rato hablando, de esa convergencia trágica entre la belleza, la humanidad, la civilización y el corazón.
Paradójicamente, el universo Habsburgo empezó a morir del todo en el s.XX por palabra y obra de uno de los suyos, un quintacolumnista llamado Adolf Loos. Aunque fuese un judas, le reconoceremos a Loos que mantuvo la gravedad y la seriedad, ese tomárselo todo en serio, propio de la cercanía al Danubio.
Fin
Myriam Mahiques hace un análisis interesante sobre la estética de las ruinas. Según ella, se pueden entender desde dos miradas:
La teoría clásica donde el objeto es percibido como un fragmento de un todo anterior: el sujeto entiende el fragmento como parte del pasado, al que reconstruye con su imaginación, en consecuencia, el fragmento es una unidad estética a la que se la encuentra placentera. En este caso, el interés estético parte de la reconstrucción imaginada, y no de la contemplación del edificio original.
La teoría romántica, donde la percepción presente de la ruina hace que el sujeto piense en el pasado, luego el fragmento provoca asociaciones mentales en la persona que percibe, que resultan ser un misterio, dado que no se sabe los hechos que han sido asociados con la ruina; por momentos, el sujeto vive imaginativamente en el pasado y descubre su condición inalterable.
A mí me interesa mucho más la segunda mirada, esa en la que la ruina es un artefacto de espejos contrapuestos —ya hablaré otro día de este concepto— que nos sirven para ver nuestro presente reflejado desde el pasado. Ante una ruina nos preguntamos sobre ese tiempo pretérito e, inevitablemente, nos imaginamos cómo seremos vistos desde el futuro. Cuando eso ocurre, ganamos conciencia de nuestra pequeñez en la historia.
Una nota sobre libros, enlaces y circularidad
Los enlaces de libros a través de Amazon que hay en esta newsletter son de afiliación: me reportan un pequeño porcentaje de tu compra pero no aumentan tu precio. Mi consejo es que busques siempre los libros de segunda mano; son más baratos, es más sostenible y honrarás su naturaleza.
Si tienes el día vago o mucha prisa —a todos nos pasa— y decides comprar en Amazon, estarás mandándome algunos céntimos que me fundiré de nuevo en libros, deseablemente usados y en ediciones bonitas 🤷🏼♂️
¿Para qué vivimos, si el viento tras nuestros zapatos ya se está llevando nuestras últimas huellas?
Stefan Zweig







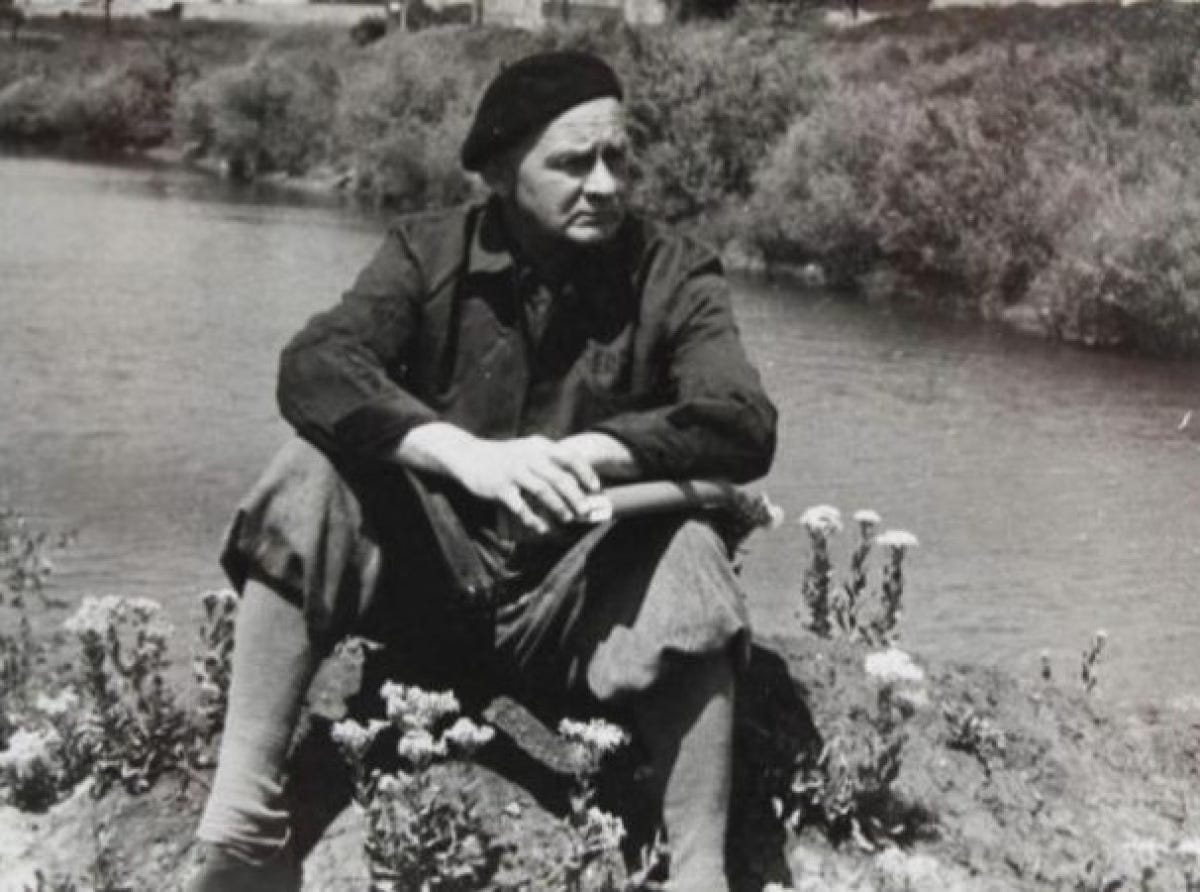
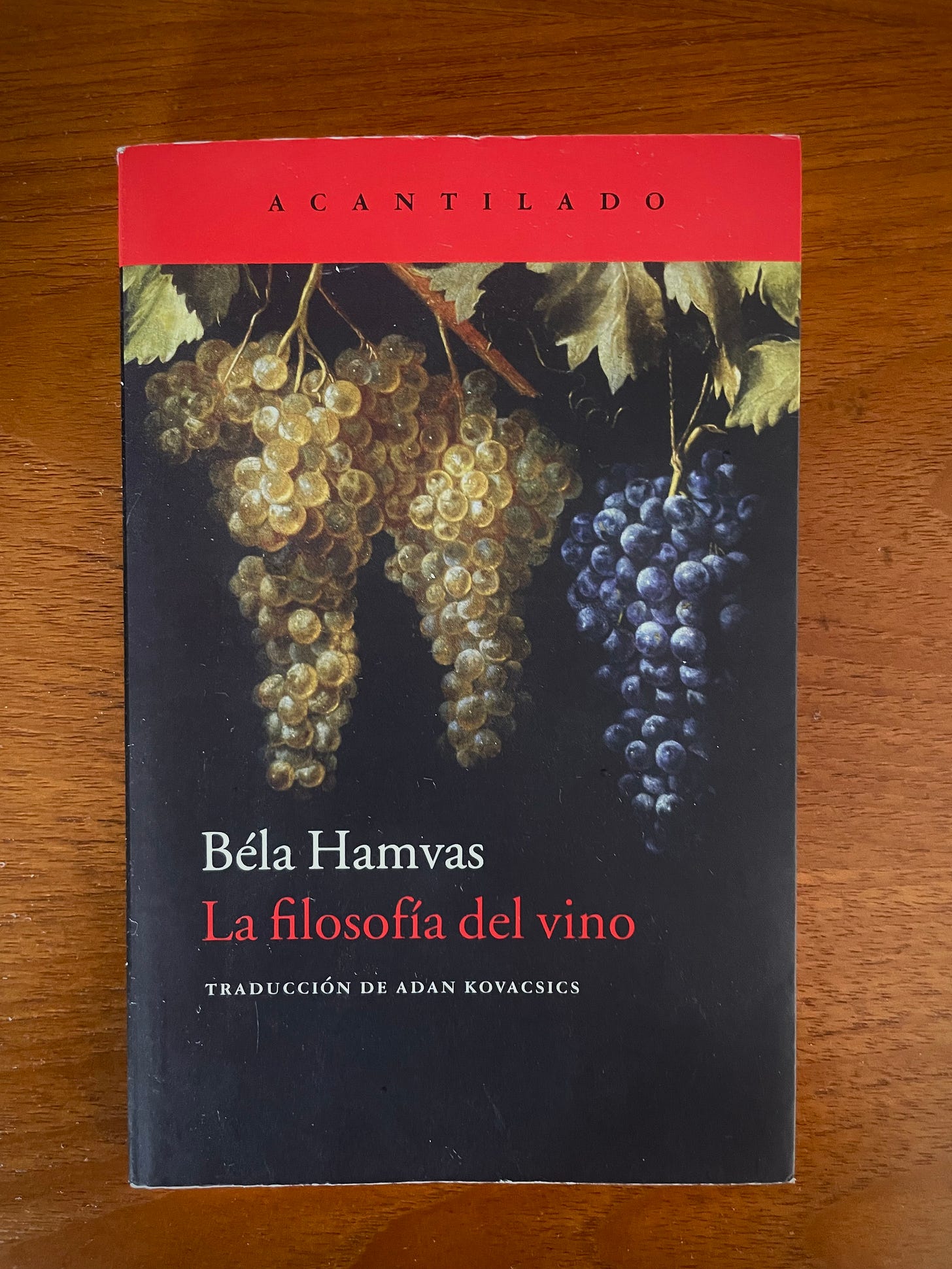


Qué maravilla de valija, Javier, cómo la he disfrutado. Tenemos que hablar de ella.
Agh! Menudo cortocircuito 😂 Menos mal que alguien me ha avisado 🙄 Gracias, Carlos.