Miré la hora en el móvil: faltaban aún veinte minutos para que sonase la alarma. Llevaba ya un buen rato despierto, con un punzante dolor de cabeza que me impedía disfrutar el último ratito de sueño. No podía ser resaca, pues no había bebido la noche antes ¿Quizás cansancio? Suelo llevar siempre algo de ibuprofeno en el neceser, pero iba a ser un viaje de sólo una noche: llegar a Coruña, dar clase, dormir y volver, así que empaqueté lo más ligero que pude y dejé fuera la cajita de Dalsydol.
Bajar a recepción a por un analgésico no era una opción, pues me terminaría de despertar por el camino. Tampoco era probable que me lo diesen por alguna ley absurda que les permite venderme una botella entera de whisky pero no darme un paracetamol, no sea que me envenene con él.
Beber agua. Eso terminaría con mi jaqueca. La nevera del minibar estaba vacía; me tendría que conformar con agua del grifo. La de Coruña está buena, pero en los hoteles no suele salir muy fría, eso jugaba en mi contra.
La luz del baño tardó unos instantes en encenderse. Abrí la manecilla del grifo, lo más a la izquierda que pude, asegurándome de que el puntito azul estaba en ese lado. Tardó unos segundos en salir. No fue como cuando las tuberías tienen aire y el grifo tose, más bien como si la orden hubiese llegado tarde. Una vez que el grifo la recibió, brotó el agua con normalidad. Me extrañó la anomalía, pero no le di más vueltas; necesitaba mitigar ese pinchazo en mi cabeza cuanto antes. Llené el vaso y me volví a la cama. La luz del baño también tardó en apagarse tras pulsar el interruptor.
Quizás no estén conectados directamente, quizás el interruptor mande la señal a una centralita que esté saturada y la señal llegue tarde a la bombilla, pensé.
Me vinieron a la cabeza las primeras bombillas “inteligentes” de Phillips Hue, esas que se podían encender desde el móvil y que permitían variar intensidad, tono y color. Tardaban casi tres segundos en reaccionar, las encendieses desde el móvil o desde el interruptor de la pared. Pensé que el hotel estaría usando alguna tecnología similar y no le di más vueltas.
No conseguí volver a dormirme; acabé charlando con Terrés por Telegram: editoriales, su próximo libro (que ya está en preventa) y paletas cromáticas. Sí, a las siete de la mañana de un viernes.
Al ducharme noté que el patrón de antes se repetía: varios segundos de retardo entre que abría el grifo de la ducha y salía agua. Repetí la operación para contarlos: ni cuatro ni seis. Cinco segundos de demora. ¿Qué estaría pasando? No entenderlo empezaba a mosquearme.
Ya vestido, recogí mis cosas y fui a desayunar. El hotel Avenida, donde me hospedaba, tiene una distribución peculiar: desde fuera se ve como un sencillo paralelepípedo, planta rectangular, un solo volumen; pero por dentro es un laberinto de pasillos, escaleras, rampas y más pasillos, todos con la misma tapicería y sin decoración que ayude a distinguir un nivel de otro.
Había andado medio minuto cuando me crucé con uno de esos carros que usa el personal de limpieza, ladeado, como si lo hubiesen aparcado en batería al lado de un habitación. Diez segundos y cien metros después, otro carro igual en la misma posición. ¿Estaba dando vueltas en círculos? No me había fijado en los números de habitación, así que seguí avanzando, confuso.
Aquellos pasillos me recordaron a los backrooms que me descubrió Iván Leal este verano, esos espacios genéricos e inquietantes que existen en dimensiones paralelas. Parecía que estuviese en uno de ellos. Será el puñetero dolor de cabeza, pensé, y abandoné la idea mientras seguía caminando, cargado con la mochila y la chaqueta.
Giré una esquina y enfilé otro ramal de pasillo. A la mitad había otro carro de limpieza, pero esta vez una señora uniformada estaba dejando cosas en él. Fui a preguntarle por el camino a la cafetería, pero la idea de que me tomase por tonto —no podía ser tan difícil— hizo que me cortase. Lo dejé en un simple “buenos días”. La señora me devolvió la mirada lentamente, como a cámara lenta. Instantes después abrió la boca y me correspondió con otro “buenos días”, en un marcado acento gallego.
¡Otra vez el maldito retraso de cinco segundos! ¿Qué estaba ocurriendo? No entender lo que pasaba me estaba poniendo de mal humor. Para colmo, la maldita cefalea parecía incrementar cuando observaba la realidad a mi alrededor. Era como un hilo eléctrico que recorriese mi cerebro y crease un campo de radiación a su alrededor, pero no de luz, sino de dolor.
Decidí tomar el ascensor e ir directo a recepción. De nuevo, cinco segundos entre que pulsé el botón y se encendió la luz de llamada. Otros cinco más una vez dentro, cuando pulsé el botón “B”. Ese puñetero delay parecía estar en todo. Al abrirse las puertas del ascensor, ya en recepción, sentí alivio: dos personas tras el mostrador y clientes que entraban y salían. Saludé con un convencional “buenos días” y, sin fijarme en la respuesta de la chica de recepción, continué andando directo al comedor donde se servía el desayuno.
“Buenos días, señor. Para desayunar, al fondo de la cafetería” Lo escuché detrás mío, instantes después de yo saludar. Pero no los instantes lógicos que hacen falta entre que se recibe un saludo y se devuelve, sino un poco más. Cinco segundos más.
Ya en el comedor, un camarero me preguntó si quería algo de cocina. Respondí que no hacía falta, que comería tostadas. Él se quedó mirándome, sonriente, el tiempo justo para yo pensar que no me había oido o que quizás no me había entendido ¿Estaría yo hablando sin querer en catalán? Segundos después, su sonrisa dio paso a palabras. Me respondió, diciéndome que le avisase si cambiaba de opinión.
¡Todo iba con delay allí dentro! La sensación era parecida a cuando en el IRC había lag y las conversaciones se desincronizaban, o como cuando en los 90 llamaba desde Seattle a casa y había que esperar tras cada intervención, pues la voz pasaba de analógico a digital y después a analógico, en un proceso aún algo precario y primitivo.
A mi lado derecho, una pareja hablaba con normalidad. A mi izquierda, tres chavales con un uniforme de equipo deportivo, conversaban alegres acerca de un partido que debieron de jugar el día anterior. Todo era normal en esos intercambios. Todo ocurría en sincronía natural, sin huecos ni desajustes temporales. ¿Sería yo el desajustado? ¿Estaría mi mente jugándome una mala pasada? ¿Tendría que ver con esa maldita migraña?
Dejemos de lado los motivos y analicemos el fenómeno, me dije: si el resto de gente interactúa con normalidad, entonces no se trata de una latencia generalizada, sino de algo que estoy experimentando yo solo, un desajuste mío. Quizás fuese mi centralita y no la del hotel, la que estuviese saturada. Eso explicaría un retraso entre que mis sentidos captan señales y mi cerebro gana conciencia de ellas. Ese retraso podría estar en el sistema nervioso, en algún tipo de colapso, como cuando una arteria se tapona. También podría pasar que las señales llegasen bien a mi cerebro pero fuese ahí dentro donde estuviera la congestión. Me centré en mi dolor, en localizar el punto exacto dentro de mi cerebro, pensando que ahí, en esa especie de hilo, estaría el problema.
¿Será un tumor? Había leído acerca de alteraciones de percepción y hasta cognitivas en personas que tienen tumores cerebrales. En algunos casos muy concretos, algunas personas parecen ganar capacidades mentales, como si al recolocarse la masa gris, algunas zonas del cerebro se conectasen mejor con otras. ¿Estaría yo sufriendo eso? Por un momento, pensé que quizás estaba desarrollando precognición, que la enfermedad me había regalado un pequeño efecto secundario benigno que me situaba cinco segundos en el futuro. O quizás era al revés, y lo que realmente ocurría es que percibía las cosas cinco segundos tarde.
¿Precognición o postconciencia? ¿Capacidades avanzadas o desconexión de la realidad? ¿Superpoderes o merma cognitiva? Las preguntas estaban empezando a angustiarme seriamente. Me asaltaron las ganas de llamar a Jara para explicarle lo que me pasaba, para encontrar comprensión y algo de cobijo, pero me dio miedo que por teléfono pasara lo mismo. Consideré volverme a la cama y tratar de dormir un poco, quizás así lograse resetearme y despertar ajustado. Pero había dejado la tarjeta en un buzón de recepción y ya no podía volver a la habitación. La angustia estaba empezando a convertirse en terror, un terror silencioso que me empujaba a encerrarme en mi mismo.
Traté de tranquilizarme mientras apuraba el segundo vaso de agua fría. Seamos optimistas, supongamos que voy cinco segundos por delante del mundo, me dije. ¿Qué ventajas podría obtener de ello? Mi primera idea fue ir a un casino a apostar en la ruleta en los segundos entre que la bola se coloca en el número y el crupier anuncia el resultado. Después me di cuenta de que mi ventaja no funcionaría ahí, porque ambas cosas me llegarían acompasadas en su desajuste, sin dejarme ventana de oportunidad. Deseché la idea, sintiéndome algo idiota. Además, el esfuerzo de imaginar aquello había hecho que me doliera más la cabeza.
Javier, mejor vete al aeropuerto y vuelve a casa cuanto antes, me dije. Pedí un taxi en recepción. De nuevo, cinco segundos entre que terminaba de hablar y me respondían. La precisión en el delay me mosqueaba. ¿Por qué siempre los mismos cinco segundos? ¿Por qué no un poquito más o menos cada vez?
El taxi llegó en apenas tres minutos.
— Al aeropuerto, por favor.
— Vamos para allá.
¡La respuesta había sido instantánea! Apenas unas décimas de segundo entre que yo terminé de hablar y el taxista empezó a responder. Pero podría haber sido algo que el hombre tenía pensado decir sin esperar a mi pregunta, así que, con algo de miedo, le volví a preguntar:
— ¿Cuánto cree que tardamos?
— En quince o veinte minutos estamos; apenas hay tráfico.
De nuevo, sus palabras llegaron al instante. Le agradecí la respuesta como quien agradece que le salven la vida. “Falsa alarma, estoy bien” pensé, aliviado, mientras arrancábamos la marcha.
Traté de olvidarme del asunto y dejarlo atrás. Me centré en lo que tenía por delante: aeropuerto, puerta de embarque, todo eso. Decidí ir metiendo los líquidos en una bolsita transparente, para pasar el control de seguridad lo más rápido posible. Al rebuscar a ciegas en la mochila, noté un bote de plástico con el que no estaba familiarizado. En ese momento sonó una alerta en mi auricular. Antes de aceptarla, saqué el bote de la mochila. La etiqueta, ligeramente irisada, rezaba:
MNEMOSYN PHARMACEUTICALS
Melatonine 9’5 mg caps
Di paso al mensaje. Era de mi bot:
— ¿Qué tal te has despertado, Javier? Ya te dije que esas pastillas de melatonina hacen magia. Las usan mucho quienes sufren jetlag, para ajustarse a los cambios horarios. Por cierto, te he gestionado ya el billete para tu próxima clase en Coruña ¿Repetimos hotel?
El taxi enfilaba la avenida Enrique Salgado hacia el aeropuerto. Mi conductor me daba conversación, yo sonreía mientras miraba por la ventanilla trasera cómo el hotel Avenida se iba haciendo pequeño.
FIN
Otros relatos de ficción de Javier Cañada
Mnemosyn (4,9 ***** en Amazon Kindle)
Murchison (4,5**** en Amazonn Kindle)
Volver a empezar / parte 2 (parte 3 próximamente)
Serie Hipérboles

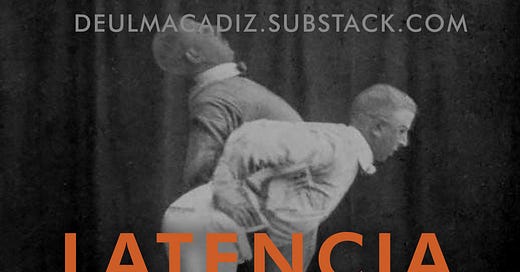




Me recordó al corto Skhizein donde el protagonista sufre un desfase (espacial en este caso 😀)https://youtu.be/qxoO3F6N81U?si=yeGmyyzqWo7yy8-G
Finalmente has encontrado tu backroom :D
Gran historia, Javier, poco a poco estás creando un universo propio muy peculiar.